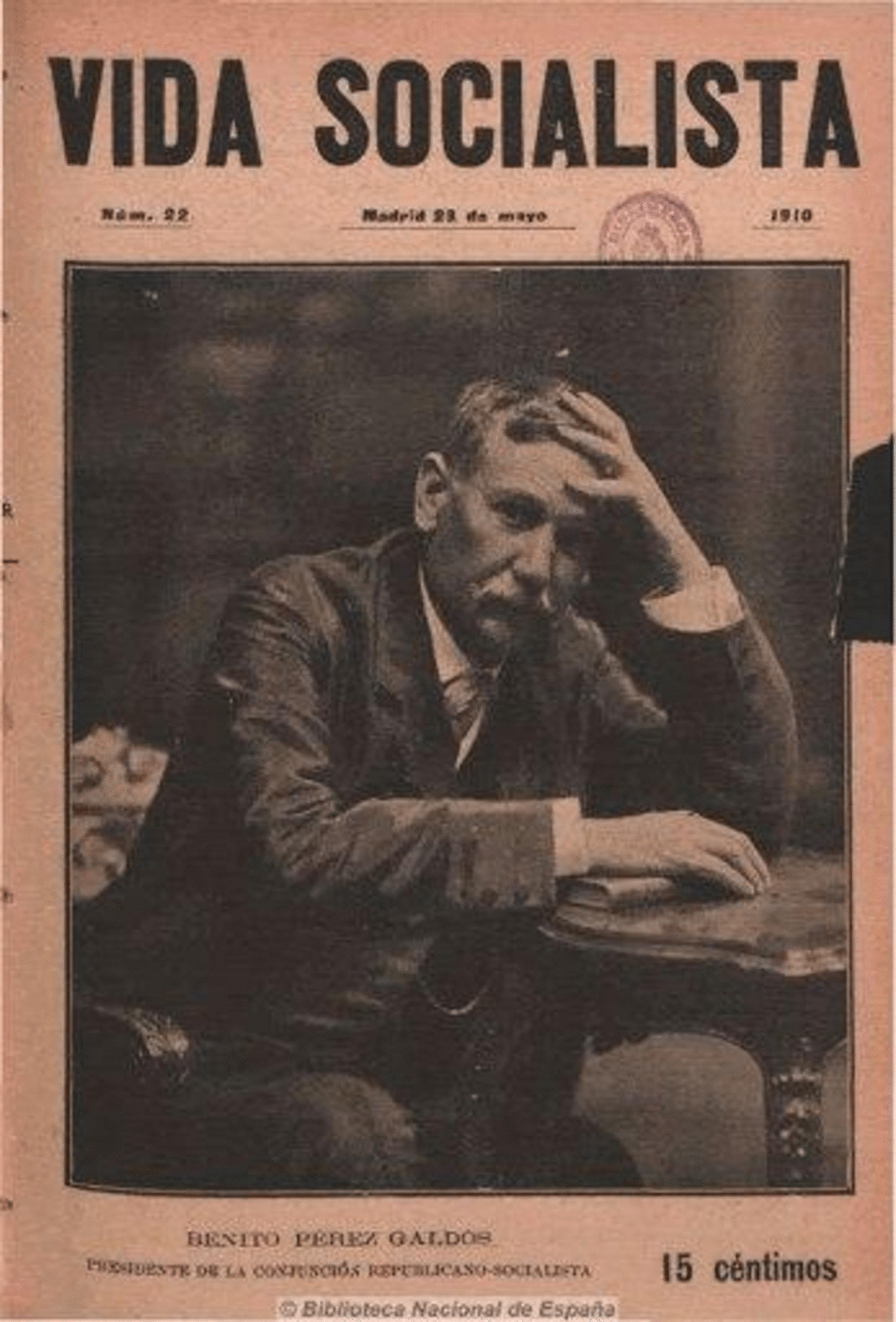No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo
Hubo un tiempo en que al Partido Popular se le pedía, ante todo, seriedad: caballeros —y no pocas señoras— con la palabra bien puesta, oradores capaces de subir al atril sin insultar y bajar con una propuesta. Esa derecha de traje oscuro y frase completa tenía un contrato tácito con su electorado: moderación, europeísmo, gestión y respeto a las instituciones. No era cuestión de simpatías; era cuestión de estilo. Desde hace un tiempo, sin embargo, el foco se ha ido a otra parte: al ruido, al personalismo, a la pequeña refriega cotidiana que convierte la conversación pública en un patio de vecindad. Aunque en ocasiones lleven razón, no es ahí donde un partido con esa historia gana su futuro.
Conviene recordarlo: el PP es heredero de una tradición que pasa de la Alianza Popular a la refundación de 1989, cuando se definió con vocación de centro-derecha moderno e integrado en las familias europeas conservadoras y democristianas. Ese anclaje europeo no era solo una foto de familia: era una manera de entender la política —previsibilidad regulatoria, economía social de mercado, institucionalidad— que el partido reivindicó durante décadas. Su pertenencia al marco europeo subrayó esa apuesta por el europeísmo como idioma común de la derecha reformista.
También hubo obras que respaldaban el discurso. En los noventa, con José María Aznar, España vivió un ciclo de reformas de mercado —privatizaciones y liberalizaciones— y la preparación para el euro; se podrá debatir su alcance o sus costes, pero formaron parte de un programa coherente y visible.
En materia de Estado —donde el gesto se mide más que el grito— hubo momentos de altura. El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000, firmado entre PP y PSOE, es quizá el ejemplo más claro de una derecha que entendía que ciertas batallas se dan juntos o no se ganan. Aquel periodo incluyó la Ley de Partidos de 2002. No fueron ocurrencias coyunturales: fueron expresión de sentido de Estado.
Incluso en la década pasada, con Mariano Rajoy, la derecha clásica hizo algo muy poco agradecido pero indispensable: contener una crisis. El saneamiento del sistema financiero, el ajuste del déficit y el regreso a un crecimiento modesto evitaron males mayores en un país exhausto por el estallido inmobiliario. Nadie aplaude a un bombero por el olor a humo, pero todos reconocen el edificio en pie.
Esa es la “buena derecha”: sobria, europea, constitucional; una derecha que habla de políticas aunque le tiente el chascarrillo, que cuida el lenguaje porque sabe que el tono también gobierna, que discute presupuestos y no biografías, y que exhibe competencia más que ocurrencias. Una derecha, en suma, que no necesita levantar la voz para que se le oiga.
Por eso desconcierta verla hoy enarbolar la anécdota, enzarzada día sí y día también en lo que antes habría despachado con una sonrisa y un siguiente punto del orden del día. No se trata de “mirar para otro lado” ni de conceder nada al adversario: se trata de volver a su terreno natural, donde siempre tuvo ventaja. ¿Cuál? Fiscalidad estable y predecible, seguridad jurídica, política industrial y de innovación que no cambie con cada legislatura, energía y agua sin eslóganes, educación exigente que premie el esfuerzo, políticas familiares que respondan a un país envejecido, municipalismo que resuelva lo cotidiano. Y todo ello, dicho bien: con buenos portavoces, menos eslóganes y más datos; con debate serio en el Parlamento y menos tertulia de madrugada.
No es nostalgia: es estrategia. La derecha que gana no es la que mejor improvisa un titular, sino la que reconoce su propia tradición y la actualiza. Si el PP quiere volver a sonar como lo que fue —y puede volver a ser—, tiene que apagar el ruido y encender la lámpara: propuestas claras, tono civil, alianzas posibles en lo esencial, europeísmo sin complejos. En ese registro, su historia le acompaña; y, lo que importa, muchos votantes también.