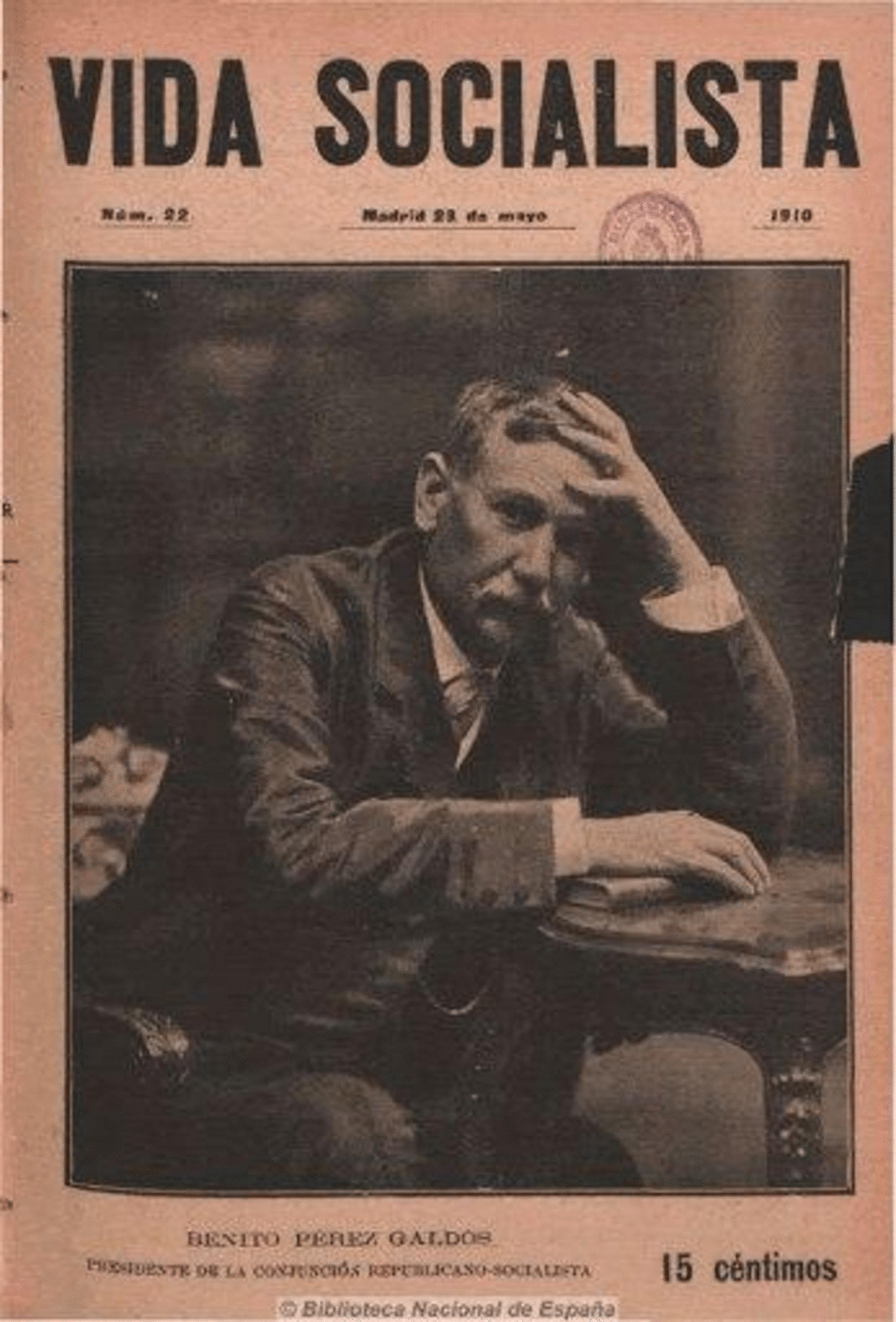No hay productos en el carrito.

- Mariano José de Larra (Madrid, 1809-1837). Escritor y periodista, uno de los más importantes exponentes del Romanticismo español, junto a Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. Más información en http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/larra/.
- Resumen: Novela romántica publicada en 1834 cuya trama caballeresca se sitúa en el siglo XV, durante el reinado de Enrique III de Castilla, conocido como ‘el Doliente’ por sus constantes enfermedades.
Capítulo I
Mis arreos son las armas,
Mi descanso es pelear,
Mi cama las duras peñas,
Mi dormir siempre el velar.
Cancionero general.
Antes de enseñar el primer cabo de nuestra narración fidedigna, no nos parece inútil advertir a aquellas personas en demasía bondadosas que nos quieran prestar su atención, que si han de seguirnos en el laberinto de sucesos que vamos a enlazar unos con otros en obsequio de su solaz, han menester trasladarse con nosotros a épocas distantes y a siglos remotos, para vivir, digámoslo así, en otro orden de sociedad en nada semejante a este que en el siglo XIX marca la adelantada civilización de la culta Europa.
Tiempos felices, o infelices, en que ni la hermosura de las poblaciones, ni la fácil comunicación entre los hombres de apartados países, ni la seguridad individual que en el día casi nos garantizan nuestras ilustradas legislaciones, ni una multitud, en fin, de refinadas y exquisitas necesidades ficticias satisfechas, podían apartar de la imaginación del cristiano la idea, que procura inculcarnos nuestro sagrado dogma, de que hacemos en esta vida transitoria una breve y molesta peregrinación, que nos conduce a término más estable y bienaventurado.
Mis arreos son las armas
Mi descanso es pelear,
podían repetir con sobrada razón nuestros antepasados de cuatro o cinco siglos: nuestra nación, como las demás de Europa, no presentaba a la perspicacia del observador sino un caos confuso, un choque no interrumpido de elementos heterogéneos que tendían a equilibrarse, pero que por la ausencia prolongada de un poder superior que los amalgamase y ordenase, completando el gran milagro de la civilización, se encontraban con extraña violencia en un vasto campo de disensiones civiles, de guerras exteriores, de rencillas, de desafíos, y a veces de crímenes, que con nuestras extremadas instituciones mal en la actualidad se conformarían.
Una incomprensible mezcla de religión y de pasiones, de vicios y virtudes, de saber y de ignorancia, era el carácter distintivo de nuestros siglos medios. Aquel mismo príncipe que perdía demasiado tiempo en devociones minuciosas, y que expendía sus tesoros en piadosas fundaciones, se mostraba con frecuencia inconsecuente en su devoción, o descubría de una manera bien perentoria lo frívolo de su piedad, pues en vez de arreglar por ésta su conducta, se le veía no pocas veces salir de los templos del Altísimo para ir a descansar de las fatigas del gobierno en los brazos de una seductora concubina, que usurpaba la mitad del lecho regio de su consorte despreciada.
El caballero que volvía de reconquistar el santo sepulcro del Salvador, y que llevaba ricamente bordado en el pecho el signo augusto de la redención, aquel mismo cruzado que al entrar en el gremio de la Iglesia había depuesto en las fuentes bautismales el vano deseo de venganza, adoptando y jurando, a imitación del hombre Dios, el perdón de las injurias, sin el menor escrúpulo de conciencia declaraba las muestras de su organización irascible, que a gala tenía; a la menor sombra de pretendida ofensa corría lanza en ristre a partir el sol del palenque, y a abrir una ancha fuente de sangre humana en el pecho de su adversario, invocando a un tiempo, por una inexplicable contradicción, el nombre santo de Dios y el nombre profano de la dama por quien moría.
En vano la religión se esforzaba en dulcificar las costumbres de los hijos de los godos, exaltados por la prolongada guerra con los sarracenos. Es verdad que ganaba terreno, pero era con lentitud; entretanto se criaba el caballero para hacer la guerra y matar. Verdad es que los primeros enemigos contra quien debía dirigirse eran los moros; pero muchas veces lo eran también los cristianos, y había quien matando dos de aquéllos por cada uno de estos últimos, creía lavado el pecado de su espantoso error. Matar infieles era la grande obra meritoria del siglo, a la cual, como al agua bendecida por el sacerdote, daban engañados algunos la rara virtud de lavar toda clase de pecados.
Para los hombres el ejercicio de las fuerzas corporales, el fácil manejo de la pesada lanza, el arte de domeñar el espumoso bridón, la resistencia en el encuentro, y el pundonor falsamente entendido y llevado a un extremo peligroso; y para las mujeres el arte de conquistar con las gracias naturales y de artificio al campeón más esforzado, y ceñirle al brazo la venda del color favorito, recompensa del brutal denuedo del vencedor del torneo, y el recato sólo para con el caballero no amado, eran la educación del siglo. Dios y mi dama, decía el caballero; Dios y mi caballero, decía la dama.
En medio del furor de guerrear que debía animar a todos en aquella época, algunos ministros del Altísimo no dudaban acompañar las huestes, armados a la vez como los guerreros, y aun cuando no desenvainasen en las lides la poderosa espada de Damasco y de Toledo para herir con ella al enemigo, esta costumbre arrastraba a algunos a autorizar trances de rebelión del soberbio rico-hombre contra la majestad de su rey y señor natural.
Un corto número de espíritus más pusilánimes, o acaso más calculadores que sus contemporáneos, poseía la corta riqueza literaria griega y romana que de las ruinas del Partenón y del Capitolio habían podido salvar, en medio de la devastación desoladora de la irrupción de los bárbaros, algunas primitivas comunidades monásticas.
El estudio todo que se hacía en los claustros estaba reducido, y debía estarlo, a la ciencia eclesiástica, la única que podía y debía salvar, como efectivamente salvó, a la Europa de su total ruina. Las bellezas gentílicas de los Homeros y Virgilios debían reservarse para otros tiempos; y los monasterios, conservando estos monumentos clásicos de la antigüedad, hacían a la literatura todo el servicio que podían hacerla.
Otros espíritus, no obstante, se dedicaban fuera de aquellas escuelas al estudio, y la ciencia que adquirían era sólo el medio criminal de granjearse una consideración y una fortuna aún más criminales todavía. Afectando la ciencia de los astros, o una misteriosa comunicación con el mundo de los espíritus, sabían abusar de la insensata credulidad de los reyes y de los pueblos, y convertir en propio y particular provecho suyo las luces que no trataban de difundir, sino antes de conservar entre sí clandestina y masónicamente, como un pérfido talismán que ejerciendo al cabo su irresistible influencia sobre los espíritus débiles e ignorantes, libraba en las manos de unos pocos empíricos solapados, la palanca poderosa con que movían y removían a su placer cuantos obstáculos a sus dañadas intenciones se pudieran presentar.
A esta época, pues, y al trato belicoso de los nietos de las hordas del norte, al centro de aquella informe sociedad, hija de padres tan contrarios como los bárbaros de la fría Noruega y las cultas ruinas de la capital del mundo, a esta época, a ese trato y a esa sociedad vamos a trasladar a nuestros lectores.
No se crea tampoco por el cuadro que rápidamente acabamos de bosquejar, que sea preciso entrar con horror a desentrañar las costumbres de tan inexplicable época; lejos de nosotros esta idea; también se ofrecen en ella virtudes colosales que no son por cierto de nuestros días. El amor, el rendimiento a las damas, el pundonor caballeresco, la irritabilidad contra las injurias, el valor contra el enemigo, el celo ardiente de la religión y de la patria, llevado el primero alguna vez hasta la superstición, y el segundo hasta la odiosidad contra el que nació en suelo apartado, sí no son prendas todas las más adecuadas al cristianismo, no dejan por eso de tener su lado hermoso por donde contemplarlas; y aun su utilidad manifiesta, dado sobre todo el dato del orden de cosas entonces establecido, las hacía tan necesarias como deslumbradoras.
El carácter, empero, más verdaderamente distintivo de la época, era la lucha establecida y siempre pendiente entre el príncipe y sus primeros súbditos; una escala ascendiente y descendiente que constituía a los pecheros vasallos de vasallos, y a los reyes señores de señores, era el principal obstáculo que impedía al poder ejercer a la vez su influencia igual y equitativa por toda la extensión de sus dominios; el pechero, doblemente súbdito, tenía dobles obligaciones (más bien que contraídas, impuestas) para con su dueño inmediato, y para con el señor natural de todos. Por otra parte, era de notar el poder no reprimido de los orgullosos magnates, sin cuya cooperación voluntaria hubiera sido una vana fantasma la autoridad del monarca. Éste en todo trance de guerra se veía poco menos que precisado a mendigar los hombres de armas, que sólo podían proporcionarle para las jornadas los ricoshombres que los sostenían a sus expensas, y por consiguiente a su devoción, y que desigualaban a placer la fuerza recíproca de los partidos con la más leve inclinación de su parte; el señorío absoluto (si no de derecho, de hecho) de vidas y haciendas en sus inmensos dominios; sus bien defendidos castillos feudales, de donde mal pudiera desalojarlos la sencilla arcabucería y manera de guerrear de la época; su orgullo, nacido de los grandes favores que en la continua reconquista contra moros les debía el rey y la patria; y la remisión sobre todo de los agravios al duelo particular, al paso que inutilizaban toda la energía de un rey y sus buenas intenciones, eran las causas, por entonces irremediables, de la impunidad de los delitos; causas que perpetuaban la injusticia y el abuso de la fuerza de los primeros hombres de la nación, que no había especie de ambición ni pasión frenética de que no se dejasen torpemente arrastrar.
Este era el estado de las costumbres de la Europa, y por consiguiente de nuestra España, en la época a que nos referimos. En el año en que pasaba lo que vamos a contar, hacía ya trece que don Enrique III, dicho el Doliente, y nieto del famoso don Enrique el Bastardo, había subido a ocupar el trono, vacante por la desastrosa muerte de su padre don Juan I, ocurrida en Alcalá de Henares de caída de caballo. Y apenas habían bastado estos trece años para reparar los daños que por su menor edad había acarreado a Castilla desvalida.
El cisma duraba en la Iglesia desde la elección tumultuosa del arzobispo de Bari, llamado Urbano VI, ocurrida el año 1378, después de la muerte de Gregorio onceno. Habíanse reunido los cardenales en cónclave; pero sabedores acaso los romanos de que la corte de Francia trataba de influir en la elección del cardenal de Génova, ligado por parte de padre con los condes de Génova de la casa de Oliveros, y por parte de madre con los condes de Boloña, parientes de la casa real de Francia, se amotinaron, y precipitándose en el lugar del cónclave, después de forzar las cerraduras, según en nuestras leyendas se refiere, clamaron: «Papa romano queremos, o a lo menos italiano», de cuya infracción notable y sacrílega, resultó la elección del arzobispo, que se coronó el día de Pascua de Resurrección. Varios cardenales, empero, refugiándose en el lugar de Anania, y después en Fundi, proclamaron la invalidez de la elección forzada, y amparados de la corte de Francia eligieron al cardenal de Génova, que tomó el nombre de Clemente VII, y estableció la silla de su iglesia en Aviñón. Urbano y Clemente habían enviado entrambos al rey de Castilla, a la sazón Enrique II, sus mensajeros, así como los había enviado, en apoyo del último, Carlos V, rey de Francia; la corte de Castilla permaneció por entonces indecisa hasta consultar en materia tan delicada a sus varones más famosos. Posteriormente, en el año 1381, el sucesor de don Enrique II, don Juan I, hallándose en Medina del Campo, y después de haber reunido y consultado a sus prelados, ricoshombres y doctores, se decidió por Roberto de Génova, negando la obediencia al intruso apostático Bartolomé, como le llama en la carta que con fecha de Salamanca le escribió a Clemente VII, prestándole homenaje como a único Papa verdadero. Más adelante murió en su palacio de Aviñón el Papa Clemente VII, a 26 de septiembre de 1394, reinando en Castilla don Enrique III; y sus cardenales, deseosos de la unión de la Iglesia, se propusieron elegirle un sucesor, jurando todos antes sobre los santos Evangelios renunciar al papazgo inmediatamente después de nombrados, si así fuese necesario, y en el caso de que se ciñese a hacer otro tanto Urbano, para proceder unidos de nuevo todos los cardenales en Roma a la elección válida y conforme de uno solo.
Fue elegido, pues, en Aviñón el cardenal don Pedro de Luna, aragonés de nación, y ricohombre de los de Luna; negóse al principio a admitir la triple corona, pero una vez sentado en la silla apostólica, se resistió enteramente a las solicitudes de sus cardenales y del rey de Francia, que le envió a Juan, duque de Berry, y a Felipe, duque de Borgoña, sus tíos, para que renunciase conforme había jurado. Esto dio lugar a continuos debates, que se hallaban en pie todavía en el tiempo a que nos referimos, habiéndose declarado en favor de Benedicto, Francia, Castilla, Navarra y Aragón, y por el Papa romano, el Emperador, la Inglaterra y la Italia.
Con respecto a Portugal, Castilla seguía defendiendo, aunque débilmente, sus derechos: verdad es que desde la infausta jornada de Aljubarrota, perdida por la impericia estratégica de los jóvenes y acalorados caballeros del ejército de don Juan I, éste mismo había casi abandonado las esperanzas de recobrar aquel reino que indisputablemente le pertenecería por su boda con doña Beatriz, hija y única heredera del muerto rey don Fernando. El odio entre portugueses y castellanos, y el empeño sobre todo de aquéllos en no ver nuevamente fundido en la corona de Castilla su suelo independiente, había dado una popularidad extraordinaria al maestre de Avís; ayudado de ella se propasó a quitar la vida al conde de Orén en el mismo palacio de la regente, y permitió a sus partidarios la muerte del infeliz obispo de Lisboa, despeñado de la torre: erigióse rey en Coimbra con el dictado de Juan I después de la resignación de la regente viuda Leonor, y reclusión de ésta por nuestro rey en el monasterio de Otordesillas, como le llaman nuestras crónicas contemporáneas.
Ya don Juan I de Castilla, en su testamento otorgado en Celórico de la Vera, poco antes de la jornada de Aljubarrota, vacilando él mismo sobre la legitimidad de sus derechos, al legárselos a su hijo y sucesor Enrique III, le había legado también las dudas que acerca de tan delicada contienda en su propio corazón albergaba. En la época de nuestra narración, era tan débil ya la guerra que se sostenía contra Portugal, que más parecía efecto de una obstinación irrealizable, que una verdadera lucha que presentase síntomas de un término definitivo. Ni apenas se hubiera dicho que semejante guerra existía entre las dos naciones, si no lo hubiesen atestiguado las continuas treguas y largos armisticios, que continuamente por una parte y otra se ratificaban.
Enrique III, al subir al trono a los catorce años, para dar fin a la anarquía que en el Estado alimentaran sus poderosos tutores, había ratificado las ligas hechas por su padre con don Carlos VI de Francia y con los reyes de Aragón y de Navarra; y sólo con el rey moro de Granada sostenía una guerra, muy semejante en su lentitud y en sus largas treguas a la de Portugal.
Tal era también el estado político de Castilla en la época de nuestra historia caballeresca, a que daremos principio desde luego sin detenernos más tiempo en digresiones preparatorias, de poco interés para el lector, si bien hasta cierto punto necesarias para la particular inteligencia de los hechos que a su vista tratamos de exponer sencilla y brevemente.
Con respecto a la veracidad de nuestro relato, debemos confesar que no hay crónica ni leyenda antigua de donde le hayamos trabajosamente desenterrado; así que, el lector perdiera su tiempo si tratase de irle a buscar comprobantes en ningún libro antiguo ni moderno: respondemos, sin embargo, de que si no hubiese sucedido, pudo suceder cuanto vamos a contar, y esta reflexión debe bastar tanto más para el simple novelista, cuanto que historias verdaderas de varones doctos andan por esos mundos impresas y acreditadas, de cuyo contenido no nos atreveríamos a sacar tantas líneas de verdad, o por lo menos de verosimilitud, como las que encontrará quien nos lea en nuestras páginas, tan fidedignas como útiles y agradables.
https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6w989

AU - Larra, Mariano José de
TI - El doncel de Don Enrique el Doliente
CY - Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001
PY - 2001
UR - https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6w989